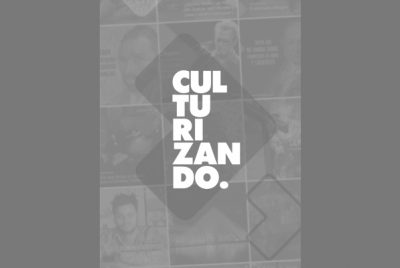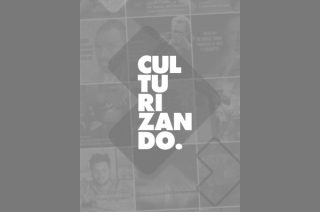Un adolescente de 16 años con parálisis cerebral, acosado física y sexualmente durante días por sus compañeros de clase. Tras la denuncia y el clamor de medios y opinión pública: ¿qué ocurre con la víctima y los agresores? ¿Cómo se puede reparar un daño como este? ¿Qué contempla la ley y qué recomiendan las investigaciones especializadas?
Este reciente caso de bullying en un instituto de Almendralejo (en la provincia extremeña de Badajoz, España) nos obliga a plantearnos no solo cómo prevenir y detectar mejor, sino también qué medidas tomar una vez detectado.
Colectivos vulnerables
El mayor riesgo para sufrir agresiones reiteradas en la escuela es “ser diferente”. Es la situación de los alumnos o alumnas que tienen algún tipo de discapacidad, y que representan el 80.3 % de las víctimas de acoso en España. En todo el mundo, el 40 % de las víctimas de bullying escolar pertenecen a colectivos vulnerables (discapacidad, migrantes, LGTBIQ+).
Sabemos también gracias al mismo informe que 8 de cada 10 casos de acoso consisten en burlas, rechazos o aislamientos (en este último caso, los más afectados son los niños y niñas con alguna discapacidad física), y que el riesgo de victimización aumenta en los casos de trastorno del espectro autista y de alumnado con dificultades comunicativas o lingüísticas.
Curiosamente, aunque dichas situaciones suelen ser más frecuentes en la etapa de Educación Secundaria (el 40 % de los casos durante primer y segundo curso), sabemos que hasta un 50 % de los casos podrían prevenirse con detección temprana en etapas educativas iniciales.
¿Cómo atendemos a las víctimas?
A pesar de la prevalencia de este problema en los centros educativos, aún faltan protocolos de reparación integral que incluyan atención psicológica, seguimiento académico y mediación restaurativa. Por ejemplo, en España, el 94 % de las víctimas sufre algún problema psicológico y una de cada cinco necesita tratamiento psicológico especializado.
Por esta razón la prioridad absoluta es garantizar la seguridad física y emocional inmediata de la víctima mediante medidas de protección (como cambios de rutina o supervisión) y ofrecer apoyo psicológico especializado para manejar el trauma y empoderarla para recuperar su voz y control. ¿Cómo podemos hacerlo?
Espacios para el perdón emocional
Si la víctima así lo desea, de manera voluntaria y sin coerción alguna, puede disponer de un espacio seguro donde liberar la carga emocional (rabia, miedo) asociada al agresor como camino hacia el perdón emocional.
Los encuentros cara a cara (como los “círculos restaurativos”) pueden ser herramientas poderosas para la reparación, pero solo bajo condiciones estrictas. Su éxito depende de la voluntariedad explícita y preparación psicológica adecuada de la víctima, quien jamás debe sentirse presionada. Ambos actores, especialmente la víctima, necesitan apoyo individual previo para clarificar necesidades y emociones. El agresor debe mostrar signos de arrepentimiento y haber iniciado su proceso de responsabilización.
El objetivo no es únicamente “pedir perdón”, sino que el agresor escuche el impacto real de sus acciones, la víctima exprese su dolor en un entorno protegido y, si es viable, se exploren conjuntamente formas de reparación y acuerdos de convivencia futura.
Es vital subrayar que estos encuentros no son adecuados en todos los casos; situaciones de trauma severo, desequilibrio de poder extremo o falta de disposición del agresor pueden hacerlos retraumatizantes. Son una opción, no un imperativo.
Reparación del daño
La evidencia científica es contundente: intervenir únicamente con la víctima resulta insuficiente y contraproducente a largo plazo. Abordar el acoso de forma efectiva y restaurativa requiere un cambio de paradigma: del castigo aislado a la responsabilización activa, la reparación del daño y la construcción de una comunidad escolar segura y respetuosa para todos. La “reparación” debe servir para que la víctima se sienta apoyada y protegida, y la escuela entera aprenda y mejore.
El enfoque restaurativo trasciende el castigo tradicional, priorizando la sanación de las heridas, la responsabilización activa de los agresores y la reconstrucción de relaciones seguras dentro de la comunidad escolar.
Se trata de guiar a los involucrados –especialmente al agresor o agresores– hacia la comprensión profunda del impacto causado y la asunción de acciones concretas para enmendar el perjuicio: disculpas significativas, gestos reparadores simbólicos o cambios de comportamiento verificables, fundamentales para que la víctima sienta validado su sufrimiento y perciba el apoyo comunitario.
¿Qué hacemos con los agresores?
Respecto a los agresores, la ley española prioriza medidas educativas sobre las punitivas, es decir, el 85 % de los casos se gestionan con programas de reeducación conductual y mediación, pero solo el 35 % de los centros aplican estos programas de forma efectiva.
Por eso es crucial ir más allá de las sanciones: se requiere una intervención terapéutica y psicoeducativa obligatoria que aborde las causas subyacentes de su comportamiento (falta de empatía, necesidad de dominio, problemas familiares), fomente una genuina responsabilización por el daño causado y desarrolle habilidades prosociales. Sin este trabajo profundo, el riesgo de reincidencia es alto.
El apoyo activo de los compañeros
Los testigos y compañeros desempeñan un papel vital. Es esencial educarles para romper la “cultura del silencio”, enseñarles a reconocer e intervenir ante el acoso de forma segura, y fomentar un clima de aula que rechace activamente el acoso y apoye a quien sufre.
Para que una víctima se sienta verdaderamente segura nuevamente en el mismo entorno donde ocurrió el acoso, la investigación señala que es indispensable que perciba cambios concretos y sostenidos. Además de una respuesta clara y contundente del centro escolar, las medidas de protección visibles y la evidencia de un cambio genuino en el agresor, es crucial sentir el apoyo activo de los compañeros.
¿Qué deben saber las familias?
Además de contar con la información sobre las principales características del acoso para saber identificar indicadores o signos de riesgo, la familia puede contribuir desde la educación con un estilo educativo centrado en una comunicación eficaz y en un apoyo incondicional.
Siempre es imprescindible encontrar un equilibrio entre el apoyo y la comunicación y el control y las normas. En el caso de los menores con alguna discapacidad, la sobreprotección puede ponerles aún en mayor riesgo de vulnerabilidad.
Propuesta de Protocolo Estatal Integral
Un protocolo estatal efectivo contra el acoso debe ser obligatorio, claro y cubrir todas las fases del proceso:
- Mecanismos accesibles y confidenciales para la detección y reporte.
- Formación obligatoria para el personal.
- Actuación inmediata: implica garantizar la seguridad y derivación psicológica urgente para la víctima, y aplicar medidas protectoras iniciales (como separación o suspensión cautelar) y notificación formal a la familia del agresor.
- Investigación rápida y rigurosa que recoja información imparcial de todas las partes.
- Intervención integral: apoyo psicológico continuado a la víctima; intervención obligatoria con el agresor; trabajo con las familias de ambos e intervención grupal con testigos para cambiar dinámicas y fomentar apoyo.
- Comunicación a la comunidad: realizada con prudencia y respetando la privacidad, debe informar sobre los pasos generales tomados (aplicación del protocolo, apoyo a la víctima, medidas con el agresor, trabajo en el aula para reforzar la confianza y el mensaje de tolerancia cero.
Aunque todavía no hay un protocolo general a nivel estatal, en España varias comunidades autónomas integran elementos restaurativos en sus protocolos generales contra el acoso, como Andalucía, Cataluña y el País Vasco.
Romper el ciclo de violencia y sanar a la víctima
Cualquier forma de violencia es intolerable e injustificable. Los centros educativos tienen un papel fundamental para prevenir y erradicar las situaciones de acoso educando en la no violencia y en la tolerancia hacia la diversidad, reforzando la educación emocional y promoviendo valores de convivencia y de respeto.
Un enfoque holístico debe combinar prevención temprana, inclusión real y estrategias de reinserción basadas en evidencia, no solo para sanar a las víctimas, sino para romper el ciclo de violencia desde su raíz.
Cecilia Ruiz Esteban, Profesora Titular de Universidad. Psicología de la Educación., Universidad de Murcia; Inmaculada Méndez Mateo, Profesora de Psicología Evolutiva y de la Educación, Universidad de Murcia y Juan Pedro Martínez Ramón, Profesor en el Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación, Universidad de Murcia
Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.
¿Qué es DUPAO magazine? Somos la revista de Culturizando sobre Series y Películas, Ciencia y Tecnología, Marketing y Negocios, Productividad, Estilo de Vida y Tendencias.